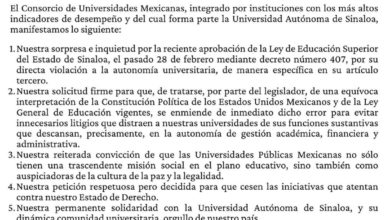El anuncio hecho por el regidor Gabriel Vargas Landeros en la sesión de Cabildo de Ahome marca un punto de contraste entre la legalidad administrativa y la batalla política que se ha librado en torno al arrendamiento de patrullas en 2021. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue clara: las observaciones derivadas de la auditoría número 1836 quedaron subsanadas y archivadas. No hubo daño patrimonial ni responsabilidad administrativa pendiente. En términos llanos, no había materia para la denuncia penal que en su momento se interpuso contra funcionarios municipales.
Este resolutivo, sin embargo, no borra el desgaste político generado. El arrendamiento de patrullas se convirtió en un expediente utilizado como munición en disputas locales, donde el interés por desacreditar pesó más que la búsqueda de certezas jurídicas. La ASF, que tiene la facultad exclusiva de revisar los recursos federales, acaba de desarmar ese discurso con un documento oficial que debería cerrar el capítulo. Pero la política en Sinaloa rara vez funciona así.
El señalamiento de Vargas Landeros tiene una lectura doble. Por un lado, exhibe que hubo una narrativa construida para golpear a determinados actores, más allá de lo que los números arrojaban. Por otro, coloca al Cabildo frente a la necesidad de reconocer que se prestó a una dinámica donde la sospecha se impuso a la evidencia. Es legítimo que existan debates sobre la transparencia y el manejo de recursos públicos, pero es irresponsable manipular esos debates con fines de revancha o cálculo electoral.
La ASF tiene la facultad exclusiva para revisar los recursos federales y lo hizo. Dictaminó con claridad: no existe daño. Lo que queda entonces es la interpretación política. ¿Quiénes alimentaron la narrativa de sospecha? ¿Quiénes prefirieron sembrar la duda en lugar de esperar los resultados técnicos? Y lo más importante: ¿quién se hace responsable del desgaste institucional que hoy arrastra el Cabildo?
Lo dicho por Vargas debería provocar una reflexión en los actores locales: la rendición de cuentas se desvirtúa cuando se convierte en campo de batalla. Los procedimientos de fiscalización pierden fuerza si son utilizados para manchar reputaciones antes de que existan resolutivos oficiales. En el fondo, se trata de un problema más profundo: la política que prefiere el ruido de la acusación sobre la certeza de los hechos.
El trasfondo es más preocupante: en Ahome, como en gran parte del estado, las instituciones de control y fiscalización se convierten en armas políticas dependiendo de quién las enarbole. La ASF puede dictar resolutivos técnicos, pero en el terreno local lo que queda es la narrativa de la sospecha, alimentada por quienes encuentran en la desconfianza un recurso más rentable que la verdad.
Hoy, el expediente de las patrullas queda jurídicamente cerrado. Lo que no cierra es el patrón de utilizar auditorías, pliegos de observaciones y denuncias como piezas en un tablero político. Y mientras eso siga siendo así, cada proceso de fiscalización será menos un ejercicio de rendición de cuentas y más una estrategia de desgaste.
En Ahome no hubo daño patrimonial, pero sí hubo un daño evidente: a la confianza ciudadana en sus instituciones, que siguen siendo tratadas como instrumentos de coyuntura más que como garantías de legalidad.
Las patrullas arrendadas ya no son tema jurídico. El verdadero tema es cómo la desconfianza se sigue usando como recurso político, dejando a la ciudadanía atrapada en un juego donde la verdad llega tarde y el descrédito llega primero. En Ahome, la ASF cerró el expediente; los políticos, en cambio, parecen empeñados en mantenerlo abierto.