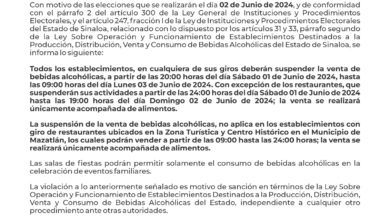En Sinaloa, los límites entre la justicia y la persecución política parecen haberse borrado. El caso de Gerardo Vargas Landeros, alcalde con licencia de Ahome, es el ejemplo más reciente de cómo cumplir con el pueblo puede convertirse en motivo de castigo cuando el poder decide torcer la ley para ajustar cuentas. Lo que debía ser un ejercicio de legalidad y transparencia, hoy es el pretexto para una novela judicial donde los jueces no persiguen delitos reales, sino compromisos cumplidos que incomodan a quienes se creen dueños de las instituciones.
La adquisición de patrullas en Ahome no fue un capricho ni un acto de frivolidad. Fue una decisión responsable y urgente frente a una crisis de seguridad pública que exigía respuestas inmediatas. En medio de un contexto adverso —una administración quebrada, arcas municipales vacías y un mercado global afectado por la escasez de componentes—, el arrendamiento de unidades fue la única alternativa viable para garantizar la seguridad de los ahomenses. La prioridad no era el modelo de las patrullas, sino devolver la tranquilidad a las calles, y eso fue lo que se logró. Los datos son contundentes: la percepción de inseguridad bajó y Ahome se colocó como la tercera ciudad más segura del país.
Lo más grave de este episodio es que todo el proceso se realizó con apego a la legalidad. La estrategia se ajustó a las disposiciones del oficio 001/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al expediente 002/2020 promovido por el presidente López Obrador. No hubo opacidad ni irregularidades; hubo documentos, expedientes y decisiones públicas que respondieron a la urgencia de proteger a la ciudadanía.
Entonces, ¿dónde está el delito? La respuesta es incómoda pero evidente: el único “crimen” de Vargas Landeros fue cumplir lo que prometió en campaña y demostrar que, con voluntad política y decisiones técnicas, se pueden obtener resultados. En un entorno donde el poder judicial parece más dispuesto a servir a intereses políticos que a la Constitución, ese acto de responsabilidad se convirtió en la excusa perfecta para un proceso judicial que más bien parece persecución.
El juez Carlos Alberto Herrera no ha buscado justicia; ha montado un espectáculo en el que los enemigos del poder son los verdaderos acusados, aunque para ello se tengan que ignorar amparos, violentar derechos y pasar por encima de principios constitucionales. La tragedia no es solo para Gerardo Vargas; es para un Sinaloa donde cumplir con el pueblo puede costar caro. Porque aquí, lo que se castiga no es la corrupción ni la ineficiencia: lo que se castiga es el resultado.